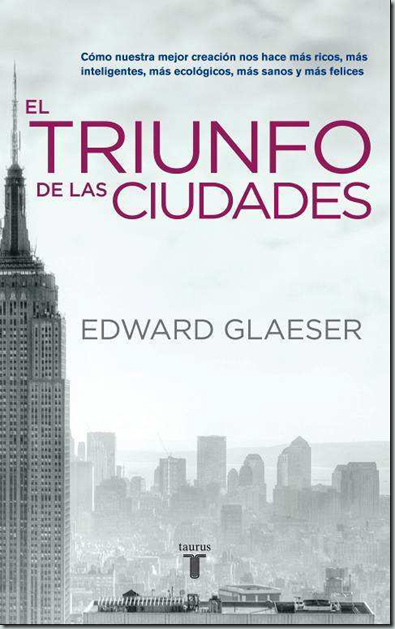Taurus
Páginas: 494 / Precio: 22€
Edward Glaeser
Nueva York, 1967
Edward Glaeser es profesor de Economía en Harvard, donde
también dirige el Taubman Center for State and Local
Government. Está especializado en el estudio de la economía de
las ciudades y ha escrito numerosos artículos sobre el crecimiento
urbano, los problemas de segregación o delincuencia y el mercado
inmobiliario. Colabora habitualmente con medios como The New York Sun y
The Boston Globe.
El mayor invento de la
especie humana
La relación entre el hombre y la ciudad se ha basado siempre en el
intercambio: el hombre creó la ciudad y ésta ha humanizado al
hombre. El triunfo de las ciudades parte de esta idea para hacer
un elogio de la metrópoli y de su potencial civilizador. El ser
humano es social por naturaleza y donde mejor ejerce esa sociabilidad es
en el núcleo urbano. Edward Glaeser, uno de los más reconocidos
expertos internacionales en Economía Urbana, traza un nuevo camino
que evidencia el triunfo de la ciudad por todo el mundo. Lo hace
reflexionando sobre lo que fueron y son Atenas, Florencia, Londres, París,
Tokio o Nueva York. Resalta contundentes datos estadísticos: 243
millones de estadounidenses se concentran en ciudades que representan
el 3 por ciento del espacio del país; Tokio y sus alrededores acogen a 36
millones de personas, Bombay a 12… La conclusión es obvia: el ser humano
prefiere vivir en la ciudad.
Glaeser se dedica con pasión al estudio de la dinámica de las
ciudades y, al hilo de ese gran tema central, trata la historia de la cultura,
de la economía, la tecnología, la ecología e incluso de la psicología. Las
ciudades, dice el autor, han sido motores de innovación desde la Atenas
clásica. Lo fue Florencia en el Renacimiento y Birmingham en la
Revolución Industrial. Es una realidad cada vez más evidente que la
densidad urbana ofrece el camino más corto para pasar de la miseria a la
prosperidad, de la inactividad al absoluto desarrollo. El autor rompe los
mitos que eclipsan la idea de progreso: la ciudad es el mayor invento de la
especie humana. Como bien enuncia el subtítulo: nuestra mejor creación
nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más
felices. Y sus logros benefician al mundo entero.
Gandhi, que dijo que la verdadera India estaba en sus aldeas, no
estaba tan en lo cierto. El desarrollo de la India, como el de todos los
países, depende casi por completo de sus ciudades y de sus núcleos
urbanos. Se da, a lo largo y ancho del mundo, una correlación casi
perfecta entre urbanización y prosperidad: la satisfacción existencial
aumenta en proporción al porcentaje de población que vive en ellas.
La pobreza
«La verdad central que hay detrás del éxito de la civilización y el
motivo primordial por el que existen las ciudades es la fuerza que
emana de la colaboración humana». Las ciudades son su gente,
no sus edificios; están hechas de carne y no de hormigón.
Incluso lo que parece una deficiencia, como puede ocurrir con la
pobreza en el caso de las ciudades, no lo es necesariamente. Éstas no
empobrecen a la gente, sino que atraen a los más necesitados.
Glaeser da la vuelta a los tópicos más enquistados: los pobres que
viven en ellas son una prueba de sus virtudes ¾más o menos visibles¾,
no de sus defectos. Una manera de comprender correctamente este
fenómeno es partiendo de la base de que la pobreza urbana no se debe
comparar con la riqueza urbana sino con la miseria rural.
 Es preocupante, pues,
Es preocupante, pues,
cuando una urbe no tiene pobreza
suficiente: ¿por qué no logra
atraer a los menos afortunados?
«En Londres hay muchos
banqueros porque es un buen sitio
para ser banquero. En ciudades
como Río de Janeiro hay muchos
pobres porque son sitios
relativamente buenos para ser
pobre». Pero las condiciones no
son en todos los lugares iguales: la
pobreza de Río no tiene comparación con la del nordeste rural de Brasil.
Hay barrios bajos que sirven a menudo de trampolines hacia la
prosperidad de clase media mientras que hay otros que no cumplen
funciones de desarrollo. Cuanto más alejados estén del núcleo, geográfica
y funcionalmente, menos posibilidades de progreso económico tienen.
Tecnología y ecología
El transporte siempre ha determinado la configuración de las
ciudades: en la antigüedad, no tan lejana, gozaban de un centro
determinado normalmente por su puerto o la estación de
ferrocarril. Cada vez más, las urbes se reestructuran en función
de su avance automovilístico: la modernidad hace que se extiendan hacia
el horizonte. Así, por ejemplo, la Norteamérica urbana del siglo XX no
pertenece tanto al rascacielos como al automóvil y a su capacidad de
rápida prolongación y fluidez. Éste hace viable un estilo de vida opulento
que inevitablemente tiene unos altos costes medioambientales.
Igualmente conlleva la paradoja de que cada mejora modifica las
costumbres de los usuarios, de modo que se anula el avance. Un ejemplo
claro son los gobiernos que invierten en un mayor número de carreteras o
carriles en las localidades que, en vez de traer comodidad y seguridad, lo
que promueven es una invitación a un mayor número de coches y de
tránsito.
Se demuestra asimismo que los ecologistas partidarios de la vida
en las afueras se equivocan. Las verdaderas aliadas del medio ambiente
son las ciudades, no las zonas periféricas. Los amantes de la naturaleza
que viven rodeados de árboles y hierba consumen mucha más energía que
los que viven en la urbe. Menos de un tercio de los neoyorquinos va al
trabajo en coche, frente al 86 por ciento de los estadounidenses que viven
en zonas residenciales.
Auge y decadencia
Los ejemplos que analiza Glaeser para dar cuenta del fenómeno
del auge significativo en las ciudades se refieren a países que
están dejando de ser tercermundistas para convertirse en
naciones emergentes. Es el caso de Bangalore y sus triunfadoras
empresas de tecnología de la información. El empresario de software se
ha sumado al campesino famélico y al brahmán con conciencia de casta en
la lista de estereotipos indios. Hoy, Bangalore es un punto de transmisión
de ideas; como lo fueron las ciudades que acogieron imprentas en los
siglos XV y XVI.
Las ciudades siempre han sido la forma más efectiva de
transmisión del saber entre civilizaciones. Una vez dentro, las sinergias
son constantes: una idea inteligente engendra necesariamente otra en un
proceso de adaptación constante a la era de la información.
Esta evolución se remonta a la Florencia del Renacimiento, con la idea de la perspectiva,
y se sigue desarrollando en el Nueva York de finales del siglo XX con
fenómenos relacionados como la capacidad de cuantificar la relación entre
riesgo y rentabilidad en las operaciones financieras.
Como bien sabemos, Brasil, China e India van a enriquecerse
mucho en los próximos años desempeñarán un papel clave. El capital se
creará en los núcleos urbanos que estén más ligados al resto del mundo,
no en las áreas rurales aisladas. Serán, pues, las ciudades y no las granjas
las que promoverán y proyectarán soluciones para los países que están en
vías de desarrollo.
Pero, de la misma manera que experimentan apogeos, también
decaen. Detroit, que perdió más de la mitad de su población en la segunda
mitad del siglo XX, es un buen ejemplo. La causa de su decadencia fue el
monocultivo industrial (automovilístico) que la caracterizó durante las
primeras décadas del siglo. La diversidad de producción fue más
favorable al desarrollo que la especialización en una sola empresa.
Además de sofocar la diversidad y la competencia imprescindibles para
estimular el crecimiento, Detroit nunca invirtió en las instituciones
educativas que sí permitieron a otras ciudades más diversificadas, como
Boston, Nueva York o Milán, resurgir de sus cenizas. Además, la
respuesta política a la decadencia de la ciudad no hizo sino empeorar las
cosas: los altos impuestos locales sobre la renta animaron a los
ciudadanos más ricos y a las empresas a marcharse de esa ciudad.
El autor recorre el pasado y extrapola las claves que convienen a la
ciudad, desde lo más global a lo más concreto: una cadena de montaje es
una idea destructora de conocimientos. Así como las tecnologías de la
información parecen multiplicar los beneficios de la inteligencia —
individual y colectiva—, las máquinas reducen la necesidad de ingenio
humano y producen el efecto contrario. Los trabajadores del sector del
automóvil fueron muy productivos sin necesidad de ser diestros en su
materia. Las grandes fábricas de automóviles se convirtieron en sinónimo
de estancamiento y marcadamente antitéticas a las virtudes urbanas de la
competencia y la comunicación. Otra clave que desvela el autor es que
edificar no es un remedio. Es una consecuencia del éxito, no su causa, por
lo tanto se convierte en una insensatez construir de más en una ciudad en
decadencia.
Lacras y placeres
Las ciudades son positivas para los inmigrantes y los inmigrantes son
beneficiosos para las ciudades. La familia Kennedy es un caso
paradigmático: Boston sacó a la luz los talentos de Patrick Kennedy de un
modo que la Irlanda rural, su ciudad originaria, no habría podido. No hay
que juzgar a las zonas geográficas por su pobreza, sino por su historial a la
hora de impulsar a sus ciudadanos más pobres para ascender en la escala
social. Sin embargo, el éxodo de minorías cualificadas ha convertido a los
guetos en lugares peores para los hijos de los que se quedan atrás. En este
sentido, las políticas públicas de asistencia a los menos favorecidos
pueden provocar una acumulación masiva de escasez.
La densidad permite la propagación de ideas, pero también de
enfermedades y delincuencia. Las ciudades necesitan gobiernos enérgicos
y competentes que garanticen higiene, seguridad y circulación fluida. La
delincuencia significa, en muchos casos, que los pobres se roban entre
ellos, por lo que no necesariamente se delinque hacia los más favorecidos.
Las ciudades son propensas al delito porque los que acuden a ellas llevan
consigo los problemas sociales propios de su condición y porque
presentan una densa concentración de víctimas potenciales: «es duro
ganarse la vida como ladrón en una carretera rural aislada». «Las
ciudades aumentan la influencia de los individuos (tanto para lo bueno
como para lo malo) y puesto que las opciones y los talentos de estos son
imprevisibles, fenómenos urbanos como las oleadas delictivas también son
difíciles de comprender».
En el otro extremo, los placeres urbanos contribuyen al éxito de
una ciudad. Lo dijo Samuel Johnson: «cuando un hombre está
cansado de Londres, está cansado de la vida, pues Londres tiene
todo lo que la vida puede brindar». El Nueva York del siglo XXI
es un lugar de esparcimiento para gente adinerada. Y, tanto para
lo bueno como para lo malo, hace mucho tiempo que las
ciudades vienen emancipando a la gente de las convenciones
sociales.
Construir o preservar.
El caso de París
El deseo de conservar el París histórico ha contribuido a
convertirla en una boutique sólo para acomodados. Cuando una
ciudad pone demasiadas trabas a la construcción, como es su
caso, corre el riesgo de estancarse y de que los precios
aumenten sin cesar. Es importante, pues, proteger la belleza urbana, pero
las ciudades no deben permanecer embalsamadas: uno de sus grandes
activos es la capacidad de crecimiento.
Glaeser subraya constantemente la idea de que las ciudades
sesustentan gracias a la comunicación entre sus habitantes. Hay ciertos
edificios, como los rascacielos, que facilitan esas interacciones. «Las
ciudades caras no construyen mucho y las ciudades que construyen
mucho no son caras». El crecimiento ayuda a que las más prósperas sigan
siéndolo y a que el precio del suelo permanezca asequible. Las limitaciones
de altura y la conservación del patrimonio histórico tienen un precio ya
que las áreas protegidas son más caras y más excluyentes, mientras que
los rascacielos son beneficiosos: «a esas alturas los costes bajan mucho».
La altura ya era barata en el XIX por la falta de ascensores, por eso los
artistas bohemios vivían en buhardillas con magníficas vistas.
«Hace un siglo, las perspectivas de desarrollo urbano eran
completamente distintas. París fue construida de arriba abajo. El
emperador tenía una visión, y su burócrata-barón la hizo realidad.
La línea del horizonte de Nueva York fue el producto de las
iniciativas independientes de miles de constructores relativamente
libres de trabas dispuestos a construir todo aquello que el
mercado pudiera soportar.
Nueva York era una jam session caótica pero espléndida en la que
unos músicos magníficos apenas prestaban atención a lo que
sucedía a su alrededor; París era una sinfonía meticulosamente
compuesta. El caos neoyorquino era más dinámico, pero el orden
parisino generaba edificios más seguros. En 1900, los incendios
eran mucho más frecuentes en las ciudades estadounidenses que
en Europa. En la actualidad es difícil sostener que nuevos
rascacielos podrían modificar de algún modo la gloria fundamental
de Nueva York. Ahora bien, en París los adversarios del cambio
disponen de un argumento mejor».
El Barón Haussmann, quiso despejar la maraña de callejuelas en las que
se cobijaban los revolucionarios y cuya estrechez les facilitaba la
colocación de barricadas sustituyéndolas por grandes avenidas que,
además de adornar, permitían el paso de la caballería y la artillería. «Si la
meta de la arquitectura es hacer feliz a la gente que la vive, la obra de
Haussmann tuvo un éxito clamoroso […] después de él, París se convirtió
en sinónimo de belleza urbana». La Défense, su barrio financiero de las
afueras, intenta ahora equilibrar la conservación y el crecimiento
segregando los rascacielos. Permite que la ciudad crezca mientras el
casco viejo permanece inmaculado. Pero el distrito no puede suplir la
ausencia de nuevas construcciones en el centro, donde, ahora, no puede
vivir la clase media debido a los elevados precios. En todo caso, la capital
de Francia es un caso extremo: su belleza justifica su excepcionalidad. Sin
embargo, la norma debe ser que complejos como La Défense se configuren
más cerca del centro.
Lo dicho anteriormente se puede comprobar también en la India,
concretamente en Bombay. En países en vías de desarrollo, los problemas
que causa la limitación de la altura son ciertamente graves. Perjudican a
la metrópolis más que contribuyen al progreso. La miseria, en
circunstancias como las del subcontinente, supone la muerte y por ello la
planificación territorial puede ser cuestión primaria. «Los fracasos
públicos de Bombay son tan notorios como sus éxitos privados. […] Las
limitaciones de altura no hacen sino obligar a la gente a hacinarse en
barriadas miserables e ilegales en lugar de en bloques de pisos legales. […]
La magia de las ciudades procede de sus habitantes, pero esos habitantes
tienen que estar bien servidos por el ladrillo y la argamasa que les
rodean». La altura es la mejor forma de garantizar que los precios sigan
siendo asequibles y el nivel de vida alto.
Contra la administración municipal, lo que él llama el
«imperialismo burocrático», el autor propone tres reglas sencillas para
defender a los motores económicos del planeta. 1) Un sistema sencillo
de tasas: «Si las construcciones de gran altura generan costes al
bloquear la luz o las vistas, entonces esos costes deberían calcularse
razonablemente y cobrarse de forma apropiada al constructor». 2) Una
bien definida limitación a la conservación de las ciudades: «Convertir
en parte del patrimonio una obra maestra como el edificio Flatiron o la
antigua estación de Penn es sensato; conservar enormes cantidades de
edificios de ladrillo vitrificado de posguerra es absurdo». 3) Poder de
cada barrio individual para proteger su carácter distintivo: «Quizá la
gente de ciertas manzanas quiera excluir la presencia de bares en ellas,
y los de otras todo lo contrario. En lugar de regular los barrios de
arriba abajo y hasta el último detalle, tendría más sentido permitir que
estos diseñen, dentro de unos límites razonables, sus propias normas
en lo que se refiere a los estilos de construcción y las costumbres,
normas que solo se adoptarían si las aprueba una proporción muy
grande de sus habitantes».
Urbanizaciones periféricas
l automóvil, el transporte propio de la segunda mitad del siglo
XX, ha generado el efecto de la dispersión urbana, fomentada
además por las políticas públicas. En su origen, los vehículos
suelen atravesar tres fases: descubrimiento tecnológico, nueva
red de transporte para dar impulso al avance y el posterior
desplazamiento de la gente y las empresas. En este sentido y en el caso
concreto del automóvil se dieron primero las cadenas de montaje, luego
las autopistas y como consecuencia el traslado a zonas periféricas. Todas
estas innovaciones requerían cierta actividad peatonal como el
desplazamiento a pie a la estación de tren o a la parada del autobús; con el
coche cambió la dinámica radicalmente. La raíz de la expansión
territorial, en su sentido más pernicioso, no está en la cultura sino en los
automóviles.
Otro elemento clave es la propiedad. Su fomento es,
paradójicamente, una práctica que va en contra del equilibrio social. La
gran mayoría de los que viven en pisos en Estados Unidos alquilan las
viviendas; mientras que los que habitan residencias unifamiliares son
dueños. Cuando el gobierno anima a sus ciudadanos a comprar los
domicilios, les está empujando a abandonar la ciudad. La dispersión
urbana acarrea costes. La conclusión recurrente de Glaeser es que es
mejor y más ventajoso para el planeta y su sociedad que ésta viva en
núcleos densos construidos en torno al ascensor antes que en áreas de
expansión descontrolada construidas en torno al automóvil.
La ciudad, la jungla de asfalto, es más ecológica que el campo. Todo
el que esté preocupado por el calentamiento global debería tener presente
que la densidad de la vida urbana es una variable clave para hallar la
solución del posible cambio climático. Lo que aumenta la contaminación
es el consumo de combustible en los kilómetros recorridos, no la eficiencia
de los automóviles. Es evidente que los habitantes de las grandes ciudades
conducen menos que los de las áreas residenciales. Por su densidad, al
estar concentrada, Nueva York es, por ejemplo, una de las ciudades más
verdes de Estados Unidos. «Sospecho que a largo plazo el romance del
siglo XX con la vida en los barrios residenciales nos parecerá más una
aberración que una pauta».
El autor analiza
algunas contradicciones
del ecologismo,
considerándolo un
movimiento poco definido
y nada ordenado. Es
mucho más positivo para
el entorno el ecologismo
urbano y radical del ex
alcalde londinense Ken
Livingstone, el cual
fomentó los edificios altos
y el transporte de masas,
que el ecologismo rural y
tradicional del príncipe
Carlos de Inglaterra. Las personas que viven en el medio rural no se
comportan ya como campesinos del siglo XV; de hecho consumen
demasiada gasolina y electricidad.
Pero la batalla más importante en este asunto se librará en los
próximos años en India y China, más que en Estados Unidos. Para
convencer a sus habitantes de que sean razonables en su consumo habrá
que dar ejemplo e imponer normas. El autor propone una tasa por
consumo de carbono como único medio para que la gente consuma menos
gasolina. Si el futuro tiene que ser «verde», entonces tendrá que ser más
urbano. La metáfora es paradójica pero real: no hay nada más verde que el asfalto.
Éxitos y fracasos
En el caso de las ciudades del mundo, los fracasos son semejantes y los
éxitos muy distintos (aunque con algo en común: atraen a personas
inteligentes y les permiten colaborar entre ellas). Los caminos a la
prosperidad pueden seguir el modelo de Tokio (centro político de un país
próspero y centralizado, con una inmensa aglomeración de actividad
política, económica y ociosa; una suerte de combinación de Washington y
Nueva York). También hay que mirar hacia Hong Kong y Singapur, cuyas
instituciones políticas atrajeron, y atraen, al capital humano, ofreciendo a
las empresas un gobierno mejor que el de los Estados vecinos, un sector
público muy competente. En las ciudades más pobres del mundo, la
prosperidad suele ser consecuencia de instituciones políticas decentes e
inversiones en educación. Un ejemplo típico de éxito por la inversión en
educación es la ciudad de Boston.
Edward Glaeser concluye el libro reiterando su elogio de la
ciudad: «La especie humana es profundamente social. Del mismo
modo que las colonias de hormigas consiguen hacer cosas que
están muy por encima de las capacidades de un insecto aislado,
las ciudades son capaces de hacer cosas que están muy por
encima de las capacidades de un ser humano aislado. Las
ciudades facilitan la colaboración, sobre todo en lo referente a la
producción conjunta del conocimiento, la creación más
importante de la humanidad […] Las ciudades hacen más fácil
observar, escuchar y aprender. Dado que la característica
fundamental de la humanidad es nuestra capacidad de aprender
de los demás, las ciudades nos humanizan más […] Comunicarse
por el ciberespacio nunca será lo mismo; nuestra especie aprende
sobre todo de las claves auditivas, visuales y olfativas que emiten
nuestros congéneres».
Y pone un nuevo, y en este caso último, ejemplo: la Viena del XVIII, en la
que Haydn comunica sus ideas sinfónicas a Mozart y a Beethoven. Esas
cadenas de innovación artística se parecen mucho a otras más prosaicas,
como la que une a los bonos basura con las adquisiciones de empresas
mediante emisiones de deuda y los valores con respaldo hipotecario.